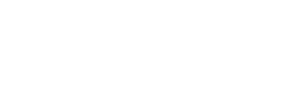Las claves: una descripción
Las claves que enseñamos:
- la fiesta de ambos hijos;
- demostraciones costosas de amor inesperado;
- fuera del campamento (las huellas de Dios)
- pero yo les digo (Cristo el fundamento);
- él nos amó primero;
- más que…
- un pueblo, dos tradiciones (Cristo el centro);
- las cicatrices del Cordero ayer, hoy, y siempre
LA FIESTA DE AMBOS HIJOS
Como bien se reconoce, desde el mismo texto en Lucas 15, Jesús enseñó la parábola del hijo pródigo para echarle luz sobre el carácter de su ministerio ante el escándalo de su solidaridad con la gente inmunda. Versos 1-3 indican esto: “Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola…”
Dentro de la sencillez del cuento, queda claro que representa Jesús al padre. De acuerdo al carácter pedagógico de las parábolas, sus oyentes “justos” son invitados a ver la implicada asociación del mayor con ellos mismos. En muchas tradiciones evangélicas, el hijo mayor no tiene importancia porque la esencia del cuento es el arrepentimiento del menor y su recepción por el padre. En los estudios de “al paso de Jesús”, sacamos el jugo de todo el panorama de los tres actores.
En los estudios ponemos bajo la lupa el deseo del padre que entre el mayor a la fiesta. ¿Será esto una indicación de lo que podemos describir como un ideal del Reino de Dios –que ambos hijos celebren juntos con su padre? Nosotros creemos que sí. Para tal ideal, ambos hijos necesitan arrepentirse –el menor de sus caminos vergonzosos, y el mayor de su equivocado sentido de superioridad moral y su rechazo de la generosidad de su padre y de su hermanito.
Dado que Jesús enseñó la parábola con la intención de explicar el carácter de su ministerio, nosotros enseñamos que la historia funciona como un espejo. Cuando miras la parábola, en su reflejo ves a Jesús comiendo en casa de pecadores ante las críticas de los maestros de la ley. Como tal, la parábola abre nuevas vistas sobre los encuentros que sostiene Jesús a lo largo de su ministerio público.
La parábola, pues, sirve de plantilla aplicada a las historias en los Evangelios como la mano dentro de un guante. En el mismo carácter de la plantilla, afirmamos que Jesús anunciaba su reinado dentro de un patrón repetido de tres actores: el padre, el menor, y el mayor. Él mismo, el evangelista; un “pecador” y un “justo”. Tres figuras. Tres partidos.
En actos replicados de solidaridad con personas “inmundas” y menospreciadas que, a su vez, retaban a aquellos “justos”. El desafío para los justos tiene que ver con las implicaciones sociales de la fiesta completa como ideal de Dios. Para creerle a Cristo, y seguirle en su vida, el ideal de la fiesta completa implica que mi fe en él se exprese conviviendo con aquellas personas que no se conformen a las normas de mi grupo religioso.
En este panorama de la parábola nos gusta ver a Jesús como un evangelista pacificador, por su mensaje unificador que busca a ambos de forma especial y personal, con el fin de unirlos en la celebración.
Dentro del ideal de la fiesta completa, comenzamos la vida de fe conociendo la gracia extraordinaria de Dios desde una experiencia del hijo menor. Por el ideal de la fiesta completa, más adelante, nos tocará conocer su gracia desde la experiencia del mayor, cuando se extiende escandalosamente a nuestro enemigo –tan inmerecido como lo consideremos.
DEMOSTRACIONES COSTOSAS DE AMOR INESPERADO
La expresión, “demostraciones costosas de amor inesperado” viene del teólogo Kenneth E. Bailey (Jesús por ojos del medio oriente, p. 208). Pretende describir las dinámicas penetrantes dentro de los encuentros de Jesús en los Evangelios. Como actos de amor manifiestan su carácter singular de costoso e inesperado. Son hechos inesperados porque rompen con lo establecido por las normas y tradiciones de su pueblo. Son costosos porque el hecho de violar las normas no se tolera por los guardianes de ellas y esto provoca acusaciones, hostilidades y persecuciones.
Como se notará, esta clave del Evangelio saca más jugo de la anterior. De hecho, de forma sumamente sugestiva la perspectiva de “demostraciones costosas de amor inesperado” nos abre nuevos matices de la fiesta completa, poniendo carne y hueso al esqueleto del campo de encuentro de tres actores.
De igual manera, como mostramos en el caso de la fiesta completa y sus tres actores, los actos costosos e inesperados del amor de Jesús se repiten a lo largo del ministerio público del Cristo. Este carácter repetido termina vinculándose a la misma cruz de Cristo. Su ministerio repleto por demostraciones costosas de amor inesperado ilumina su camino a Jerusalén, culminando de forma humillante en su último acto costoso e inesperado de amor: su entrega en la cruz.
Estamos trazando el trayecto del ministerio público de Jesús, conectando los puntos que entrelazan sus encuentros, como una cadena o una serie de “demostraciones costosas de amor inesperado”. Por un lado, esto nos permite ver su muerte en la cruz como la última y la máxima expresión de actos que vivió a lo largo de su vida. Por el otro, nos permite ver cada encuentro por el camino como una “mini-cruz”. Como hace la orquesta, así van las demostraciones costosas de Jesús, notas en crescendo a su gran final de la pieza orquestal.
Afirmamos que Cristo murió en sintonía con lo que vivió. Sus aflicciones redentoras comenzaron en la calle, entregándose entre el pueblo inmundo y limpio, liberando, sanando, en amor y perdón, ante acusaciones, condenas, y hostilidades. En fin, su ministerio y su muerte encarnan un todo integrado…del mismo espíritu; el mismo carácter; y el mismo mensaje. Sugerimos que podemos ver los encuentros de Jesús en los Evangelios como mini-cruces en rumbo a la gran cruz.
Lo que Bailey plantea no es una palabra final. Como clave del Evangelio es sumamente generadora. Como puerta de entrada a nuevas vistas, apunta hacia más horizontes y profundidades. Por ejemplo, en el segundo módulo, hacemos un ejercicio para ampliar nuestro pensamiento sobre la descripción de Bailey. El “amor”, como sustantivo, recoge toda una constelación de sustantivos que expresan aspectos del amor. Como tal, el amor es como una sombrilla o paraguas que abarca muchos términos que demuestran dimensiones de lo que es el amor. Hacemos un ejercicio similar con el adjetivo, “inesperado”. Porque igualmente, “inesperado” tiene una constelación de palabras que expresan aspectos de su significado. Esto despierta la imaginación y el campo de importancia.
FUERA DEL CAMPAMENTO (las huellas de Dios)
El reinado de Dios, manifestó por Jesús, es al revés en relación a los criterios y valores del mundo (y esto no excluye a la Iglesia). Ante los criterios que valoran el reconocimiento y fama, la pureza social y la superioridad racial, y el derecho de dominar y excluir, Jesús alza con valor especial “los últimos”, la amistad con “pecadores”, el desinterés en el estatus social, y el servir antes que ser servido. Este refleja un reinado desde abajo, no desde arriba, con respecto al poder.
Como camino, o forma de ser, “al revés” implica contradicciones a lo aceptado y sorpresas a lo esperado, la violación de líneas conocidas, maneras aceptadas, normas, antecedentes, tradiciones…lo establecido. El hecho de actuar de forma contraria a aquella línea, de manera “al revés”, implica volcar lo esperado; subvertir la norma; contradecir lo conocido; desafiar lo establecido.
El carácter invertido del reinado de Cristo es multidimensional. Como clave del Evangelio es sumamente sugestiva y generadora en el alcance de sus implicaciones. Aquí hay un muestreo de textos del Nuevo Testamento que expresan algunas dimensiones de lo invertido del reino: “Este es…amigo de recaudadores de impuestos y pecadores…” (Mat 11:19). “Los últimos serán primeros” (Mat 20:16). “Dios escogió lo insensato…lo débil…lo más bajo y despreciado…lo que no es nada…para avergonzar a los poderosos” (1 Cor 1:27-28). “…una señal contradictoria” (Luc 2:34). “Salgamos donde está él fuera de la puerta, llevando su oprobio” (Heb 13:13). “…el que quiera hacerse grande…deberá ser su servidor” (Mar 10:43). “Cristo crucificado…motivo de tropiezo” (1 Cor 1:23)
Debido al carácter invertido del reinado de Dios, viendo podemos quedar ciegos, y ciegos podemos terminar viendo. Escuchamos y no oímos. Miramos y no vemos. “Al que tenga oídos que oiga…” Por su naturaleza al revés para detectar la presencia de dicho reino, nos insta cultivar la vista sensible y la escucha atenta. A veces lo que Dios honra nos choca y no creemos como el caso del hijo mayor de la parábola del pródigo. A veces nos pasa desapercibido como la señal del bebé nacido en Belén.
PERO YO LES DIGO (Cristo el fundamento)
Pablo escribió a los corintios que “nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo” (1 Cor 3:11). Jesús de Nazaret, el Cristo, es el fundamento de nuestra fe. No hay otro. Como fundamento, Cristo luce lo nuevo, puesto que su testimonio encarnado es la revelación de Dios que superó toda señal anterior. Bien se sabe que previo a su testimonio encarnado, Dios había dado a Israel un fundamento, en la forma de sus pactos y señales. Con esto, queremos decir, la norma de la circuncisión, la ley como don divino, la tierra prometida, la ciudad santa, el templo donde moraba Dios, y la casa real de David.
Con estas señales el pueblo se identificaba profundamente. No obstante, con la venida de Cristo el fundamento, las señales anteriores quedaron anticuadas; superadas por el testimonio de Jesús (Rom 3:20-21). Como revelación de Dios, la vida de Jesús plenamente dio a conocer el carácter de Dios y su reino (Juan 10:30, 14:6; Col 2:9; Heb 1:3; 1 Juan 1:2). Esta afirmación llega más allá de una sencilla afirmación sobre la divinidad de Jesús. Estos estudios cumplen la afirmación común que Jesús es Dios, afirmando de igual manera que Dios es Jesús. Como tal, en el aprendizaje de “al paso de Jesús” exploramos el interrogante sumamente acertado: ¿Qué clase de Dios vino a visitar a su pueblo en la persona de Jesús el Cristo?
Introducimos a Cristo el fundamento por su refrán repetido, “pero yo les digo” (Mat 5:21-48), un instante cuando enseñaba su camino como un camino mayor que la ley de Moisés. Por ejemplo, “ustedes han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo” (vv. 43-45).
Desarrollamos esta clave del Evangelio por dos maneras. Primero, mostramos la continuidad y la discontinuidad en relación al fundamento original que Dios había hecho con su pueblo. ¿Qué queremos decir con esto? En el texto citado se nota la continuidad en que se ubica Jesús sobre la ley de Moisés, quien sirve de su punto de referencia. Se coloca dentro de la historia de Dios con Israel. Su frase, “ustedes han oído que se dijo” se escucha así: “oyen, mis hermanos. Somos de la misma familia y conocemos la misma historia…ustedes han oído que se dijo” tal y tal cosa. Esto refleja la continuidad con el pasado.
Al mismo tiempo, notamos la discontinuidad con su refrán “pero, yo les digo”. El “pero” indica una ruptura, una discontinuidad que está por señalar. Quiere decir Jesús, “somos de la misma familia. Nos criamos escuchando las mismas historias, con los mismos héroes de la fe. ¿Pero saben una cosa? La enseñanza que yo les doy es mayor que toda enseñanza anterior. La historia que estoy demostrando en medio de ustedes es muchísima más grande y de mayor peso que todas las historias de nuestros antepasados. “ustedes han oído que se dijo: pero yo les digo…que hay un camino mayor. Hay una vida en Dios que jamás se ha visto hasta ahora”.
Recordemos el texto de 1 Juan, “Esta vida se manifestó. La hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos la vida del tiempo venidero (la vida eterna) que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado”. En este sentido, cumplió Jesús la ley antigua, viviendo una revelación plena de su padre celestial (Mat 5:17-18).
Cabe destacar que “al paso de Jesús” enseña una implicación importante de tenerlo a Cristo de fundamento. Nos referimos al hecho de alzar el testimonio de Cristo en los Evangelios, con la cruz al eje, como cumbre de donde interpretamos las Escrituras y lo que nos enseñan sobre el carácter de Dios, el ideal de su reino, y el camino de nuestro discipulado. Esta posición tiene todo sentido si tratamos a Cristo como el fundamento de la fe que es. A la luz de esto, mostramos la problemática de una lectura tipo-vista plana de las Escrituras. Esta forma errada de leer las Escrituras enseña que todo verso de la Biblia tiene la misma autoridad. Es lamentable y una pena ante nuestro Señor, que la lectura de este tipo termina desplazando el testimonio de Cristo como fundamento de interpretación, optando por figuras pre-Cristo como Abraham, Moisés, David, Daniel, y más.
En la trayectoria de esta serie, expresamos el carácter del fundamento en Jesús por su inauguración del reino al revés y su culminación en la gran demostración costosa de amor inesperado de la cruz. Como tal, Jesús el Cristo es la nueva y singular señal de Dios y la vida del tiempo venidero.
Él NOS AMÓ PRIMERO
“Nosotros amamos porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19). Esta clave pone en relieve una secuencia divina que toca casi todo referente a la vida de fe que llevamos. Dios inicia. Dios actúa primero. Nos amó. Nosotros respondemos a su iniciativa. El estudio hace uso de la imagen de un baile de dos pasos. Dios es quien toma el primero paso en amarnos, mientras nosotros respondemos por su amor recibido. En gratitud y libertad, replicamos lo que hemos recibido, perdonando, sirviendo y más. Esto, efectivamente, rompe con un Evangelio humano-céntrico que construye sistemas moralistas (cumplimos y Dios responde) y esquemas pragmáticos (cumplimos y Dios da resultados). Estos funcionan como leyes y principios en servicio de la prosperidad, el éxito, y el dominio.
Obviamente, esta clave del apóstol es fruto de su propia experiencia y sus observaciones sobre el testimonio de Jesús que vio de cerca por tres años en las sendas de Palestina. “…lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida” (1 Juan 1:1). Se observa la clave de dos pasos en el relato del bautismo en Mateo: “…él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: “Este es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él” (Mat 3:16-17). Jesús vivió en el amor de su padre celestial primero. Conoció la gracia. Con su experiencia del amor de su padre, salió amando a los demás. Recibió para dar.
En su llamado a los doce, el texto indica el motivo: “…para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad…” (Mar 3:13-15). La experiencia de acompañarle a Jesús era la base por la cual podían servir con él y como él. El modo de Jesús para ejercer el poder y la autoridad no era el modo común de su sociedad. Solo acompañándolo podían conocer sus demostraciones costosas de amor inesperado. Solo viéndolo de cerca, podían sentir su amor por las personas inmundas. El mandamiento nuevo de Jesús parece ser una invitación a imitarlo: “ámense los unos a los otros, así como yo los he amado” (Juan 13:34). Esto se repite más adelante: “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes…permanezcan en mi amor…mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado” (Jn 15:9-12). “Nosotros amamos porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19).
Este baile de dos pasos, una secuencia divina que construye sobre la gracia de Dios, se manifiesta en los escritos del apóstol Pablo donde suele comenzar su carta buscando inspirar a los creyentes con lo grande que Dios ha hecho en su amor por nosotros. Es decir, primero, exalta la obra de Dios en Cristo. Luego, a la luz de la obra de Dios, exhorta “a vivir de una manera digna del Evangelio” (Ef 4:1). Cuando la exhortación a la fidelidad se presenta primero, coloca al creyente al centro como si fuéramos nosotros quien inicie, con Dios recompensándonos a la medida de nuestras acciones[1].
En el relato de Genesis 1, Dios ordenó el día así: “fue la tarde y la mañana, el primer día” (Gen 1:4). El día, según Dios, no comienza en la mañana cuando se supone que despertamos y nos activamos. El día comienza cuando estamos descansando y Dios nos está cuidando. Nos levantamos en la mañana para juntarnos a Dios quien ya está activo. En esta secuencia divina, recibimos descanso y fuerza para, luego, trabajar y aportar al mundo.
Este patrón también se nota en la elección de Israel como pueblo de Dios entre los demás pueblos. Dios escogió a los hijos de Jacob para ser su pueblo; una nación apartada para él. Primero Dios amó al pueblo. Lo escogió. Lo dio la ley. Ellos recibieron su liberación de la esclavitud. Como segundo paso, fueron llamados a pasar a otros pueblos el conocimiento de su Dios.
Estimulamos la visión de esta clave y sus implicaciones por ampliar su alcance con otros verbos en lugar de “amar”. Por ejemplo,
- Nosotros servimos a otros, porque Él nos sirvió primero.
- Nosotros somos fieles, porque Él nos fue fiel primero.
- Buscamos a Dios porque Él nos buscó primero.
- Perdonamos porque Él nos perdonó primero.
- Nosotros somos hechos nuevos, porque Cristo fue hecho nuevo primero.
También conversamos sobre distorsiones de la clave. Por ejemplo:
- “Amamos porque Dios dice que amemos”. (amar porque es mandado)
- “Amamos porque amamos al Señor”. (amar es fruto de nuestro amor por Dios)
- “Amamos para que Dios nos ame”. (amar para agradarle a Dios y recibir su bendición)
Concluimos con el caso de Pedro y sus negaciones del maestro. No busca a Jesús. Se va. Vuelve al norte. Jesús lo buscó. En esto, conocemos una lección que Dios considera esencial para sus líderes. Nosotros amamos porque él nos amó primero.
MÁS QUE…
“Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana?” (Juan 4:9) En el módulo 1 de “al paso de Jesús” la clave del Evangelio introducida, lo que llamamos “más que”, surge del sentido de identidad que manifestaba Jesús en relación a su prójimo ajeno, la mujer samaritana. En el relato Jesús conversa con la samaritana al lado de un pozo. Observamos cómo se identificó Jesús de forma contundente como judío y, al mismo tiempo, relativizó el límite étnico-religioso de su propio pueblo, mostrando un sentido de identidad mayor que simplemente ser judío. Jesús era judío y más que judío. Lo posterior no niega, anula, ni comprometer lo anterior. Afirmaba ambas dimensiones de su lugar en el mundo y el límite de su pueblo en relación a los de afuera.
Podemos describir esto como una doble-afirmación de uno mismo. En el caso de Jesús, la primera afirma: soy judío; mientras, la segunda afirma: me veo más que judío. Hay otra doble-afirmación en juego, dirigida hacia la otra persona. En el caso de Jesús, esto se expresa así: tú eres samaritana y más que samaritana. Esta doble-afirmación surge de, y se observa en, el trato abierto e inclusivo de Jesús hacia la samaritana. Jesús la trataba como la samaritana que era y, al mismo tiempo, “más que” su etiqueta social y su género femenino. La trató como ser humano digno de su respeto e de ser incluida en su círculo de pertenencia.
El poder de estas doble-afirmaciones se manifiesta en la capacidad social de atravesar límites sociales en solidaridad con el prójimo ajeno. Y esto, sin perder el sentido de identidad propio que es distinto. Jesús no negó su identidad como miembro de su nación, ni minimizaba la importancia de la historia salvífica de su pueblo. Al mismo tiempo, su sentido de identidad mayor le permitió acompañar a los enemigos de su propio pueblo, a fin de invitarlos a “la fiesta” (acordémonos del ideal del reino en la parábola del pródigo: la fiesta completa del padre), sabiendo que dicha postura abierta le iba a dejar expuesto a la acusación de traición. En fin, como mensajero de su Padre, Jesús enseña a los samaritanos que el Dios de Israel es más que el Dios de Israel –es también el Dios de los samaritanos.
Las manifestaciones contemporáneas de las doble-afirmaciones son muchas:
–“soy evangélico y más que evangélico…usted es católico y más que católico”;
–“soy venezolano y más que venezolano…usted es colombiano y más que colombiano”.
–“soy heterosexual y más que heterosexual…usted es gay y más que gay”.
En el segundo módulo, la clave más que se usa para interpretar el texto poco tratado del sermón del monte: “ustedes han oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resisten (violentamente) al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos” (Mateo 5:38-41). Enseñamos los siguientes puntos que son esenciales para entender este texto.
Jesús se dirige hacia aquellas personas que son el blanco de humillaciones, insultos, y abusos de poder.
Jesús enseña cómo ejercer poder cuando no tienes poder ante aquella persona que te subyuga o te explota con su poder. (No está enseñando que se dejen dominar por los abusos y daños físicos.)
Jesús enseña dar una acción decisiva y propia. (“volverle la otra mejilla…dejarle también tu capa…llevar la carga otra milla”.)
Jesús enseña respuestas no violentas y creativas –con el doble fin de exagerar el mal del abusador y poner en relieve lo justo de su propia causa.(Implica sufrir; no como víctima, sino protagonista, con su dignidad.)
Jesús muestra que tales víctimas son más que víctimas.
En suma, para enseñar cómo no resistir violentamente al que les haga mal, Jesús les da tres ejemplos concretos de cómo practicar su enseñanza por actos creativos que rompen con el ciclo de abuso, violencia y represalias. El reino al revés que vino demostrando debió abrir nuevos horizontes en las relaciones humanas. Así reforzaba el apóstol Pablo para las iglesias que fundaba:
“No paguen a nadie mal por mal…no tomen venganza…no te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien” (Rom 12:17, 19, 21). Enseñamos que esto se refuerza por el mensaje de la cruz, donde Dios vence el mal con el bien.
UN PUEBLO, DOS TRADICIONES (Cristo el centro)
En muchas iglesias evangélicas la palabra “tradición” no se escucha. Creemos no tener tradiciones como tal, porque nuestro evangelio, como se cree, es puro. Hablar de tradiciones es asunto de la iglesia católica o los fariseos en los Evangelios con sus “tradiciones de los hombres”. La clave del Evangelio introducida en el séptimo estudio se puede llamar: Un pueblo, dos tradiciones (Cristo el centro). Nos atrevemos a afirmar que esta clave tiene el poder de liberarnos de la óptica sectaria y la actitud arrogante que presume la pureza superior de doctrina.
En Mateo 8, Jesús encuentra a un centurión romano, “…al oír esto (del centurión romano), Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: –Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera…” (vv. 10-12). Según este texto, personas como este centurión romano, tendrán un puesto a la mesa con Abraham y los patriarcas de Israel. ¿Bajo cual criterio entrará el centurión romano, y otros como él, al reino de los cielos? Por un lado, el relato nos enseña que entrará por el criterio de la fe en Jesús. Esto implica, a su vez, algo contundente para sus paisanos que atestiguaban este acontecimiento público: la señal de la circuncisión quedó fuera, sin mención alguna, como criterio universal que era, para pertenecer al pueblo de Dios. En este relato, Jesús da la impresión que para él no valió la pena mencionar la circuncisión como requisito para la inclusión del centurión. Ningún otro ticket de entrada era necesario.
De esta forma, Jesús rompe con el carácter “perpetuo” de la circuncisión por el simple, y chocante, hecho que él mismo suplantó (reemplazó) toda señal previa que Dios había dado a su pueblo para delinear quien pertenecía al pueblo. Acordémonos de la clave “pero yo les digo” y la cuestión de la continuidad y la discontinuidad en relación a ley y las señales antiguas. Como fundamento que es, Cristo ocupa el centro (ante cualquier otro criterio). Es decir, que todos los demás criterios son penúltimos ante él.
Para entender esto mejor, examinamos dos tipos de agrupaciones: la cercada y la centrada. En el grupo cercado, la pertenencia se establece por la conformidad a una norma, como el caso de la circuncisión. Todo miembro del grupo vive conforme a las mismas prácticas y creencias. Según esta forma de delinear la nueva comunidad de fe en Cristo, los primeros cristianos de tradición judía, seguían pidiendo a los creyentes gentiles que se conformaran al rito de circuncisión. Sin la circuncisión como práctica universal para todos, los cristianos judíos no podían comer a la misma mesa de comunión con los cristianos gentiles.
En una agrupación cercada las prácticas asumen el carácter de una condición para la pertenencia al grupo. La circuncisión funcionaba así según la ley antigua. Hoy día, existen muchas normas en las congregaciones evangélicas que funcionan así. Para pertenecer, tienes que conformarte a ellas. Esto se entiende por hombres no creyentes en la calle, cuando te dicen, “cuando me compongo, voy para la iglesia”. Saben que hay normas de conducta para pertenecer y han captado el mensaje que la pertenencia requiere dejar tales comportamientos. La línea que define la comunidad se construye por las prácticas y conductas que consideramos “santas” y agradables al Señor; o de creencias necesarias para pertenecer.
Según la agrupación centrada, lo que delinea la pertenencia al grupo no es la conformidad a la misma ley, sino la orientación de cada persona dirigida hacia Jesús el Cristo. Sea circuncidado o no, bautizado en el nombre de Jesús o de la forma trinitaria, no importa. La cuestión que define todo es su orientación con relación a Cristo. En el grupo formado y definido por su orientación hacia Cristo y su obra en la cruz, puedan existir dos tradiciones o más entre ellos, y siguen siendo un pueblo.
En un grupo centrado, se hace una distinción entre una práctica y su significado. En el caso del bautismo, se reconoce que dos prácticas puedan expresar el mismo significado. Son dos formas de manifestar públicamente su alianza y fe en el Señor; dos intentos de carácter íntegro, con argumentos bíblicos (distintos a los míos tal vez), que expresan su fidelidad al Señor. La comunidad se constituye sobre personas que están en un proceso de conocer a Jesús como Señor. Personas de imagen pecadora (que fuman, toman, etc.) pueden sentirse bienvenida en la congregación y aun participar mientras estén conociendo a Jesús y siendo formados. Llegan a creer en Jesús por pertenecer al grupo primero. En los grupos cercados; es necesario profesar tu fe para pertenecer.
En el Nuevo Testamento, creyentes circuncisos e incircuncisos, entre avances y retrocesos, formaron un pueblo, ejercitando dos tradiciones; porque según el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, en Jesús, somos uno aun cuando tengamos distintas prácticas. La unidad no es la uniformidad de prácticas y doctrinas; se halla en nuestra fe, alianza y paz en Jesús y su cruz.
LAS CICATRICES DEL CORDERO AYER, HOY Y SIEMPRE
“Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes” (Juan 20:21). Este texto ha funcionado de punto de partida, marcando todo el trayecto de “al paso de Jesús”. Jesús vinculó la vida que recibió de su Padre a la vida que encomendó a sus discípulos. De esta forma, existe un hilo vivencial que recorre entre uno y el otro. El testimonio de Jesús del carácter de su Padre se vuelve en el testimonio de sus discípulos del carácter de Jesús. A la luz de esto, las claves del Evangelio que introducimos asumen una dimensión especial como intentos (modestos e incompletos y, a la vez, dinámicas y generadoras) que pretenden describir dichas características del envío del Padre al Hijo y del envío del Hijo a sus discípulos.
Si esto fuera poco, el momento particular de dicha comisión no es cualquier. “…poniéndose en medio de ellos, los saludó: ¡La paz sea con ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado…” (Juan 20:19-20) Por alguna razón, y quizá por muchas razones, Jesús muestra a ellos las cicatrices en sus manos y su costado y, enseguida, les envía “tal como” el Padre le había enviado a él. ¿Cómo había enviado a su hijo Jesús? Nuevamente, las claves del Evangelio introducidas en esta serie, nos permiten explorar una visión amplia e inspiradora de aquel envío que contemplamos en Jesús y que, a su vez, recibimos como discípulos con el Espíritu de Jesús (Jn 20:22). En efecto, las cicatrices en las manos y el costado del Cordero sirven de una ventana única que abre mundos amplios de importancia sobre el Evangelio que conocemos por el testimonio encarnado de Jesús, el Hijo del Padre.
En la octava sesión de “al paso de Jesús”, damos inicio a nuestras reflexiones sobre las significaciones impregnadas en este envío extraordinario, llevado a cabo en la presencia del Crucificado que vive y comisiona. De forma sumamente introductoria, ofrecemos un marco inicial para la exploración de este tema y las implicaciones de esta clave del Evangelio para nuestras tres grandes preguntas orientadoras: ¿Qué nos enseña sobre el carácter perdonador de Dios? ¿El carácter invertido de su reino? Y, ¿el carácter de nuestra busca de la fiesta completa en Cristo?
El marco que introducimos surgió cuando vinculamos nuestro punto de partida (Juan 20:19-23) a 1 de Juan 1:2, “Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida del tiempo venidero (vida eterna) que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado”. Significativamente, la traducción de la frase “la vida del tiempo venidero”, en lugar de “la vida eterna”, echa una luz distinta sobre su significado (ver Tomás Wright, The Kingdom New Testament, 2011). Esto se nota en el lector mismo que se encuentra ante el texto. La traducción de “la vida eterna” nos lleva a pensar en su carácter sin fin; un tiempo que no termina. En cambio, “la vida del tiempo venidero” nos provoca la inquietud: ¿Qué clase de vida será el tiempo venidero? El primero tiende limitar nuestra óptica a la duración de aquel tiempo, mientras el posterior provoca nuestra curiosidad sobre la naturaleza y los atributos de aquel tiempo.
La lectura de 1 de Juan 1:2 nos llevó a identificar cuatro momentos de “vida”. La vida manifestada por Jesús el Hijo. La vida anunciada por los discípulos. La vida del tiempo venidero. Y, por ende, según el texto, la vida que estaba con el Padre. Cuatro momentos de “vida” en la historia y los propósitos de Dios. La encarnación del Hijo; la comisión de los discípulos; la consumación de los tiempos; y la existencia de Dios desde antes de su testimonio encarnado en la tierra. Cuatro momentos de vida.
Cuando se vincula esto a Juan 20:19-23, encontramos un marco útil para la exploración de este tema y el motivo para llamar “las cicatrices del Cordero ayer, hoy y siempre” la clave maestra de la serie entera. En la contemplación del Crucificado que vive y comisiona, con las cicatrices como signo de su entrega en la cruz, los discípulos puedan quedar concientizados sobre la vida manifestada por los tres años de ministerio itinerante; una vida que Jesús les enseñó que revelaba al Padre (Juan 1:18; 5:19-43; 8:19; 10:30). Además, podrían encontrarse ante el porqué de su comisión en el Espíritu –por un ministerio de perdón como el de su Señor crucificado. El apóstol Juan, en su visión apocalíptica, describe al Cordero dando la forma máxima a la Nueva Jerusalén. Las cicatrices, como evidencia y prueba del testimonio fiel del Hijo, le da el derecho de abrir el último rollo y sus siete sellos como el designado del Padre para reinar en el nuevo mundo según su identidad y carácter como Cordero de Dios (Apoc 1:5; 5:5-6; 21:9-22:1).
Con esto, afirmamos que cuando contemplamos las cicatrices del Cordero, nos encontramos contemplando los cuatro momentos de “vida”: el testimonio fiel del Hijo; la comisión y Espíritu de los discípulos; el cumplimiento de la gran promesa de un nuevo mundo; la vida y carácter del Padre que genera todo. Como tal, nos encontramos con imágenes de perspectiva “zoom” de dimensiones especiales sobre los grandes temas de la vida en Dios: la naturaleza de su amor, su perdón, su poder, su esperanza, su servicio y el nuestro también. Además, nos encontramos nuevamente, apreciando el peso enorme de relevancia que tienen las claves de este aprendizaje como intentos de apropiar en nuestro discipulado estas características de la vida y testimonio de Jesús.
En cierre, cabe destacar que el hecho de nombrar esta clave del Evangelio, “las cicatrices del Cordero”, no es lo especial de esta enseñanza. Dicho nombre es simplemente una forma enfocada de contemplar la cruz de Jesús y reconocer al Cristo Crucificado, que fue levantado por su Padre, como el eje de la revelación de Dios sobre sí mismo. Igualmente, la clave podría llevar otros nombres, puesto que las claves son intentos de describir los hechos del testimonio de Jesús.
[1] Es cierto que Dios también responde a nosotros y a lo que hacemos o no hacemos. Estamos enseñando que esto no es una ley o principio que determina la actuación de Dios con nosotros; como que hacemos lo correcto creyendo que Dios, por dichas leyes, tiene que responder conforme a nuestro cumplimiento de lo que entendemos por su voluntad. Su misericordia transciende el alcance de nuestra fidelidad a su voluntad. Dios no está limitado, ni sujeto a solamente responder a nuestros esfuerzos y peticiones. Dios actúa mucho más allá de nuestra parte y aun antes de poder suplicarlo.